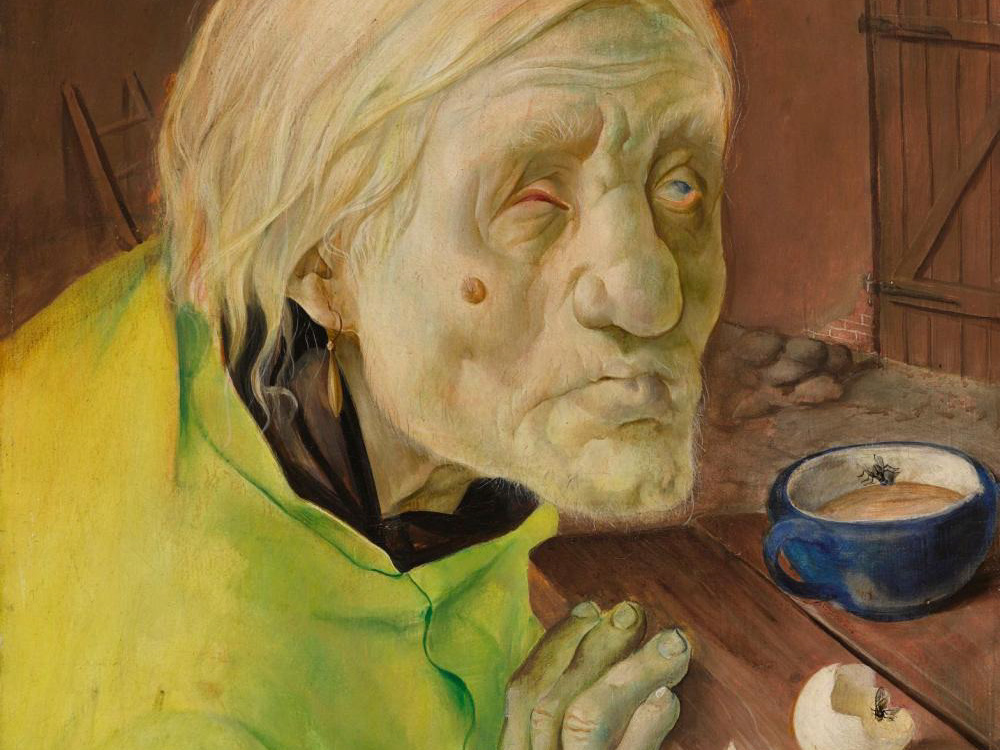10/07/2025
La imagen y la visualidad siempre estuvieron relacionadas con la memoria. Algunas comunidades originarias utilizaban diferentes objetos visuales como artefactos mnemotécnicos, e incluso mantenían a través de ellos la memoria de su pueblo.
La fotografía desde sus orígenes mantiene una estrecha relación con la verdad, confiamos en ella como fiel representante de la realidad aunque seamos conscientes de que ese no es el caso, es gracias a eso que su relación con la construcción de una identidad es diferente que en el resto de las demás formas de visualidad —pintura, escultura, etc.—, de un óleo no esperamos una relación fidedigna con su referente, en cambio nos sentimos engañados cuando percibimos que una fotografía no muestra de forma fiel el mundo.
Hablar de una memoria colectiva es también hablar de política. Cora Gamarnik comenta que escribir sobre la historia de la fotografía como instrumento político es escribir sobre la historia de la fotografía en sí misma, ya que desde sus inicios demostró ser una herramienta útil para ese fin. La autora también propone que en los años ‘60 del siglo pasado se experimentó en la Argentina una mutación radical en el uso de la imagen en la prensa gráfica, que hizo de la fotografía el recurso central de la construcción de la noticia. A lo largo de la historia de nuestro país vimos la construcción de una identidad política a través de la visualidad en diferentes casos: durante el gobierno de Rosas y el “vestir federal”; la construcción de una identidad Peronista —aquí hasta podríamos señalar las diferencias entre las imágenes de Perón y Evita— a través de los diferentes retratos e inclusive de las imágenes difundidas por los opositores al movimiento, e incluso la configuración de figuras como el Che y cómo estas se vuelven una bandera del pueblo.
Mi interés es empezar a pensar la forma en que se construye una identidad nacional a través de la memoria que guardan las imágenes fotográficas.
Podría tomar múltiples casos que considero sirven de ejemplo a la hora de comenzar a hablar de estos temas, pero me gustaría empezar con las Foto Basterra. Se trata de imágenes de archivo tomadas por los militares durante la última dictadura cívico-militar a los detenidos —también hay retratos de algunos de los integrantes de las fuerzas armadas— recuperadas por Victor Basterra, uno de esos detenidos, y llevadas a la CONADEP en 1984 para servir de prueba de los crímenes cometidos durante el gobierno de facto. Gracias a ese acto, se las conoce con el nombre de su “rescatista”. Las fotos tomadas a los desaparecidos no estaban hechas para circular, forman parte de un archivo que, de hecho, no debería existir, Débora Mauas en Fragmentos de una memoria visual las cataloga como un acto de soberbia: si una de las políticas era no dejar rastro de la violencia estatal, ¿por qué fotografiar lo que se supone debería desaparecer? No se trata de imágenes que relatan el acto violento en sí, sino que es el mismo acto de su existencia lo que las vuelve violentas, hay una relación de poder entre fotógrafo y fotografiado.
Las fotografías sirvieron como documento para narrar los hechos de un caso atroz de terrorismo de estado en nuestro pais. Es interesante pensar que lo que vemos es el abordaje de los actos violentos desde la perspectiva de quien los comete, y que la significación que estas imágenes toman una vez ven la luz difiere de la original. A su vez, se construye una memoria colectiva a través de ellas: se las utiliza como pancartas en manifestaciones, se graban en las paredes, etc; es en esos momentos cuando estas imágenes sirven no solo como testimonio de la crueldad, sino que también traen nuevamente a esas personas retratadas, las mantienen vivas y nos recuerdan que hay imágenes que faltantes que de igual forma representan a alguien, construimos la memoria incluso a través de las fotografías que nos faltan. La imágenes se transforman en íconos que el pueblo carga consigo, que ayudan a recordar cómo fueron los diferentes hechos a lo largo de la historia —aunque tengamos en consideración que la fotografía siempre está tomada desde un punto de vista— no tanto como narradoras de una realidad inalterable, sino más bien como portadoras de una subjetividad particular.
Siguiendo en la línea de la relación entre la fotografía y la política, hallamos al fotoperiodismo. Si le pedimos a Google que nos lo defina, nos da la siguiente respuesta generada por IA:
"El fotoperiodismo es una rama del periodismo que utiliza fotografías para contar historias y transmitir noticias. En lugar de depender únicamente del texto, el fotoperiodismo se centra en imágenes impactantes y poderosas para comunicar eventos, personajes o temas de interés."
Al leer la respuesta, notamos que menciona la relación entre la fotografía y la creación —o invención— de una narración. Roland Barthes en La torre Eiffel. Textos sobre la imagen señaló el pánico que la sociedad letrada manifestaba ante la imagen y su condición incierta. El autor comenta que este objeto fue concebido como un vehículo de los afectos y, por ende, como una amenaza para la palabra, en tanto instrumento de la razón. Pero, ¿no son estas mismas narraciones las que construyen una identidad una vez son tomadas por la sociedad? Las imágenes dicen mucho y nos ayudan a recordar cuál es esa narración.
En la actualidad, y en este contexto social en particular, el fotoperiodismo independiente cumple un rol muy importante a la hora de comunicar un mensaje político: vemos imágenes de las diferentes manifestaciones que muestran el lado no oficial de los hechos. A pesar de los intentos del gobierno por censurar a los fotorreporteros, estos se mantienen firmes y buscan sacar la foto de igual forma y que su circulación tenga un efecto sobre la sociedad. Si no es directamente la imagen de los hechos violentos, las fotografías generan un contrapunto del discurso oficial a través de la búsqueda del error, de la mala pose, del plano que no favorece. De forma similar que con las Abuelas de Plaza Mayo durante la dictadura, se crea a través de la fotografía —ahora difundida principalmente mediante las redes sociales— la imagen de nuestros jubilados, docentes, alumnos, trabajadores. A su vez, debido a diferentes fotografías del presidente conformamos un retrato que no se corresponde con el relato que el mismo sujeto busca generar: imágenes en las que no queda muy bien parado o que expresan paralelismos que nos dan risa y permiten desestimar —-o destruir—- la idea de autoridad y miedo que se intenta crear.
La relación entre fotografía y lo fotografiado nos resulta obvia, pero es a la hora de hacer diferentes análisis que comprendemos que el vínculo es diverso y que puede ser visto desde múltiples puntos de vista, en este caso su relación con la política. Los dos momentos sobre los que hablamos —la dictadura con las Fotos Basterra y la actualidad con el fotoperiodismo— marcan diferentes relaciones entre fotógrafo y objeto a fotografiar. En el primer caso, se trata de una relación de poder producido por la violencia estatal hacia un grupo que ve vulnerados sus derechos y, en el segundo momento, encontramos diferentes formas en las que los fotorreporteros lograron dejar un mensaje, eludiendo la censura.
Considero que ambos casos una vez que estas imágenes comienzan a circular masivamente se resignifican; ayudan a construir un relato; conservar la memoria y generar una identidad.
Alfonsina Almiron